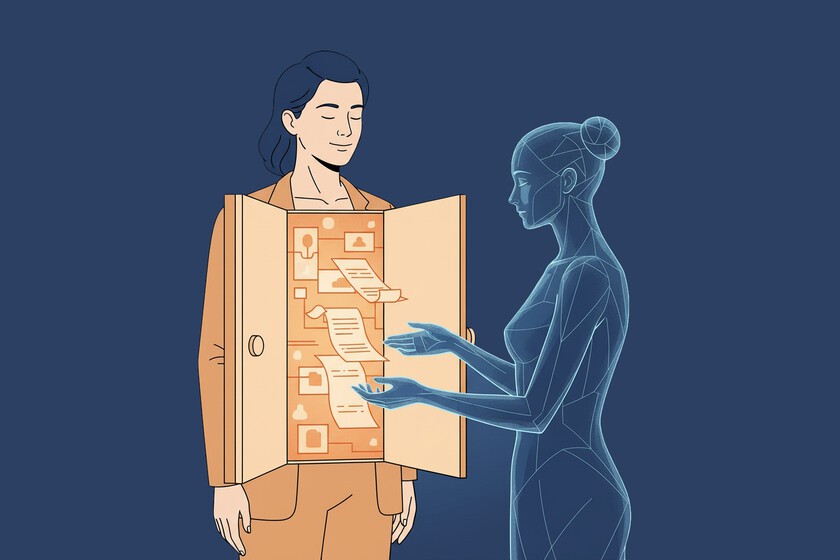Durante años hemos aprendido a desconfiar. A no compartir demasiado, a sospechar de cada click, de cada formulario, de cada permiso de más que nos pedía el móvil o alguna app. A fruncir entrecejo.
La privacidad era el último bastión de dignidad digital, el terreno que debíamos defender. Pero algo ha cambiado. Y lo ha hecho sin resistencia.
Desde que llegaron ChatGPT y compañía, y sobre todo desde que llegaron los proyectos y la memoria expandida, hemos cruzado una línea invisible. Ya no solo aceptamos entregar nuestros datos, los ofrecemos de forma proactiva. Es más, nos frustramos cuando la IA no recuerda lo suficiente, o cuando no es capaz de procesar rápidamente un informe o unas analíticas. O cuando no anticipa lo que queremos.
La paradoja es brutal. Hemos pasado de indignarnos porque Instagram nos mostró un anuncio demasiado personal y dolorosamente dirigido (camisas que camuflan lorzas, tratamientos de infertilidad) a impacientarnos si ChatGPT no recuerda algo que nos vendría bien que recordara.
Del «no quiero que me rastreen» a «por qué demonios no me conoce mejor a estas alturas». La diferencia parte de la percepción de utilidad inmediata: las plataformas sociales monetizaba nuestros datos vendiendo su acceso a terceros para segmentar anuncios, la IA los usa para darnos respuestas más útiles. O eso creemos.
El truco está en la ilusión de la reciprocidad:
- Cuando entregas información a una red social, recibes a cambio contenido que no pediste y anuncios que no quieres, por atinados que resulten.
- Cuando se la entregas a una IA, obtienes respuestas personalizadas, asistencia adaptada a ti, soluciones que parecen diseñadas exclusivamente para tu caso.
En el segundo caso, la transacción se siente justa. Simétrica. Hasta generosa por parte de la máquina. Pero la arquitectura de poder no ha cambiado. Solo se ha vuelto más seductora.
Ahora no nos vigilan, nos comprenden. Y no nos rastrean, pero nos recuerdan. El lenguaje importa, porque cambia cómo percibimos lo que estamos cediendo. Hemos pasado de ser espiados a ser atendidos. Y eso marca la diferencia psicológica, aunque el resultado final sea el mismo: entregar el mapa completo de quiénes somos a entidades que no controlamos.
La privacidad no ha muerto. Se está rindiendo por agotamiento. Porque defender algo que nos hace la vida más difícil, que nos priva de comodidad y eficiencia, es insostenible cuando la alternativa promete conocernos tan bien que nos libera de explicarnos una y otra vez.
Imagen destacada | Xataka